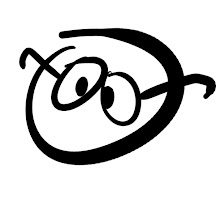Lucian Freud. Blond Girl on a Bed, 1987, óleo sobre tela, 41 × 51 cm, Saatchi Collection, Londres.
Escribe Thomas Mann:
«¿Qué era, pues, la vida? Era calor, calor producido por un fenómeno sin sustancia propia que conservaba la forma: era una fiebre de la materia que acompañaba al proceso de incesante descomposición e incesante recomposición de moléculas de proteína de una estructura infinitamente complicada e ingeniosa. Era el ser de lo que en realidad no puede ser, de lo que únicamente se balancea, en precario equilibrio —con placer y dolor a un mismo tiempo— sobre el vértice dentro de este complejísimo y febril proceso de descomposición y renovación. No era materia y tampoco era espíritu. Era algo entre las dos cosas, un fenómeno que se hace visible en la materia, como el arco iris sobre un salto de agua, o como la llama del fuego. Sin embargo, a pesar de no ser material, era sensual hasta la voluptuosidad y el asco, el impudor de la materia que se vuelve sensible a sí misma y a sus propios estímulos, era la forma impúdica del ser. Era un secreto y sensual movimiento en la casta frialdad del universo, un mínimo foco de impureza secretamente voluptuoso, de nutrición y excreción, un soplo excretor de anhídrido carbónico y sustancias nocivas de procedencia y naturaleza oscuras. Era el resultado de un proceso de compensación de su naturaleza inconsistente que obedecía a unas leyes intrínsecas, es decir: era la proliferación, el desarrollo, la formación de esa especie de materia esponjosa hecha de agua, proteínas, sales y grasas que llamamos carne y que luego se convierte en forma, en imagen elevada, en belleza, sin dejar de ser, con todo, la más pura esencia de la sensualidad y el deseo. Pues esta forma, esta belleza, no es de naturaleza espiritual como las obras de la poesía y la música; y tampoco se manifiesta a través de un material neutro y objetivo, capaz de representar el espíritu de una manera inocente, como es el caso de la forma y la belleza de las obras escultóricas. Todo lo contrario, se manifiesta y está construida por la sustancia que, no se sabe cómo, despierta la voluptuosidad, por la propia manera orgánica que se organiza y se descompone constantemente, por la carne que desprende un olor…
»La imagen de la vida se revelaba a los ojos del joven Hans Castorp, que reposaba mirando el valle cristalino, envuelto en sus cálidas pieles y mantas, en la noche helada, iluminada por el resplandor del astro muerto. Flotaba ante él como una visión, desde algún punto del espacio, una figura fantasmal y, al mismo tiempo, muy real: la carnalidad, el cuerpo, de un blanco mate, con sus múltiples olores y vapores, pegajoso; la piel, con todas sus impurezas y defectos, manchas, papilas, durezas, grietas y zonas rugosas y escamosas; recubierta por los suavísimos remolinos del lanugo.
»Flotaba en una especie de nebulosa, de halo, diferenciada del frío de la materia inanimada, en una postura relajada, con las manos cruzadas detrás de la nuca, la cabeza coronada con un producto de su propia piel —frío, queratinoso y pigmentado—, y le miraba con los ojos bajos, unos ojos que, debido a un particular pliegue de la piel, parecían oblicuos; con la boca entreabierta y los labios un poco adelantados hacia quien la miraba descargando el peso sobre una pierna de manera que se le marcaba el hueso de la cadera y apoyando la otra, un poco flexionada, sobre la punta del pie, casi rozando la cara interior de la que soportaba el peso. Allí estaba, de pie, ligeramente de lado, sonriendo, en una postura tan relajada como grácil, con los blanquísimos codos separados, simétricos… Como todo su cuerpo, estaba lleno de juegos de simetrías: a la acre oscuridad de las axilas le correspondía el místico triángulo en que culminaba la noche del regazo, como también los ojos formaban un triángulo con la roja abertura de la boca, y las rojas flores de los pechos con la suave hendidura vertical del ombligo. Un órgano central, así como los nervios motores que nacían en la médula espinal gobernaban el movimiento del vientre y el tórax, la cavidad pleuroepitoneal se dilataba y se contraía, el aliento —caliente y húmedo por la acción de las mucosas de los conductos respiratorios, saturado de anhídrido carbónico— se escapaba entre los labios tras haber provisto de oxígeno a la hemoglobina de la sangre en las celdas del pulmón para la respiración interna.
»[…] La enfermedad era la forma impúdica de la vida. ¿Y la vida? ¿No era quizá también una enfermedad infecciosa de la materia, al igual que lo que se denominaba generación espontánea de la materia podía no ser más que enfermedad, la proliferación de lo inmaterial? El primer paso hacia el mal, la voluptuosidad y la muerte había partido, sin duda, del punto en el que, provocada por el cosquilleo de una infiltración desconocida, se había producido esa primera concentración del espíritu, ese crecimiento patológico y desmesurado de un tejido que, en parte por placer, en parte como medida de defensa, había constituido el primer estadio de lo sustancial, la transición de lo inmaterial a lo material. Eso era el pecado original. La segunda generación espontánea, el paso de lo inorgánico a lo orgánico, ya no había sido más que una peligrosa gradación del cuerpo a la conciencia; lo mismo que la enfermedad del organismo era una exgareración enloquecida y una acentuación desmesurada de su naturaleza física. La vida no era más que una progresión por el camino lleno de aventuras del espíritu que había perdido el pudor, un reflejo del calor que causaba la vergüenza en la materia despierta a la sensualidad y que se había prestado a acoger al desencadenante de todo aquel fenómeno…
» […] Veía la imagen de la vida, sus miembros florecientes, la belleza manifestada en la carne. Esa belleza había retirado las manos de la nuca, había abierto los brazos y, en el interior —sobre todo bajo la delicada piel de la articulación del codo—, se transparentaban las venas azuladas, las dos ramas de las grandes venas y esos brazos eran de una dulzura inexpresable. Ella se inclinó hacia él, sobre él; Hans Castorp sintió su olor orgánico, sintió el latido de su corazón. La ardiente sensación de un abrazo rodeó su cuello y, mientras se derretía de placer y de terror, posó sus manos sobre la parte superior de aquellos brazos, allí donde la piel se tersa sobre el tríceps y es de una frescura exquisita, y sintió sobre sus labios la succión húmeda de un beso.»
Thomas Mann. La montaña mágica. 3ª reimp., trad. de Isabel García Adánez, Edhasa, Barcelona, 2006. Capítulo V, subcapítulo «Investigaciones», págs. 399-401, 413-414.
.
Escribe Thomas Mann:
«¿Qué era, pues, la vida? Era calor, calor producido por un fenómeno sin sustancia propia que conservaba la forma: era una fiebre de la materia que acompañaba al proceso de incesante descomposición e incesante recomposición de moléculas de proteína de una estructura infinitamente complicada e ingeniosa. Era el ser de lo que en realidad no puede ser, de lo que únicamente se balancea, en precario equilibrio —con placer y dolor a un mismo tiempo— sobre el vértice dentro de este complejísimo y febril proceso de descomposición y renovación. No era materia y tampoco era espíritu. Era algo entre las dos cosas, un fenómeno que se hace visible en la materia, como el arco iris sobre un salto de agua, o como la llama del fuego. Sin embargo, a pesar de no ser material, era sensual hasta la voluptuosidad y el asco, el impudor de la materia que se vuelve sensible a sí misma y a sus propios estímulos, era la forma impúdica del ser. Era un secreto y sensual movimiento en la casta frialdad del universo, un mínimo foco de impureza secretamente voluptuoso, de nutrición y excreción, un soplo excretor de anhídrido carbónico y sustancias nocivas de procedencia y naturaleza oscuras. Era el resultado de un proceso de compensación de su naturaleza inconsistente que obedecía a unas leyes intrínsecas, es decir: era la proliferación, el desarrollo, la formación de esa especie de materia esponjosa hecha de agua, proteínas, sales y grasas que llamamos carne y que luego se convierte en forma, en imagen elevada, en belleza, sin dejar de ser, con todo, la más pura esencia de la sensualidad y el deseo. Pues esta forma, esta belleza, no es de naturaleza espiritual como las obras de la poesía y la música; y tampoco se manifiesta a través de un material neutro y objetivo, capaz de representar el espíritu de una manera inocente, como es el caso de la forma y la belleza de las obras escultóricas. Todo lo contrario, se manifiesta y está construida por la sustancia que, no se sabe cómo, despierta la voluptuosidad, por la propia manera orgánica que se organiza y se descompone constantemente, por la carne que desprende un olor…
»La imagen de la vida se revelaba a los ojos del joven Hans Castorp, que reposaba mirando el valle cristalino, envuelto en sus cálidas pieles y mantas, en la noche helada, iluminada por el resplandor del astro muerto. Flotaba ante él como una visión, desde algún punto del espacio, una figura fantasmal y, al mismo tiempo, muy real: la carnalidad, el cuerpo, de un blanco mate, con sus múltiples olores y vapores, pegajoso; la piel, con todas sus impurezas y defectos, manchas, papilas, durezas, grietas y zonas rugosas y escamosas; recubierta por los suavísimos remolinos del lanugo.
»Flotaba en una especie de nebulosa, de halo, diferenciada del frío de la materia inanimada, en una postura relajada, con las manos cruzadas detrás de la nuca, la cabeza coronada con un producto de su propia piel —frío, queratinoso y pigmentado—, y le miraba con los ojos bajos, unos ojos que, debido a un particular pliegue de la piel, parecían oblicuos; con la boca entreabierta y los labios un poco adelantados hacia quien la miraba descargando el peso sobre una pierna de manera que se le marcaba el hueso de la cadera y apoyando la otra, un poco flexionada, sobre la punta del pie, casi rozando la cara interior de la que soportaba el peso. Allí estaba, de pie, ligeramente de lado, sonriendo, en una postura tan relajada como grácil, con los blanquísimos codos separados, simétricos… Como todo su cuerpo, estaba lleno de juegos de simetrías: a la acre oscuridad de las axilas le correspondía el místico triángulo en que culminaba la noche del regazo, como también los ojos formaban un triángulo con la roja abertura de la boca, y las rojas flores de los pechos con la suave hendidura vertical del ombligo. Un órgano central, así como los nervios motores que nacían en la médula espinal gobernaban el movimiento del vientre y el tórax, la cavidad pleuroepitoneal se dilataba y se contraía, el aliento —caliente y húmedo por la acción de las mucosas de los conductos respiratorios, saturado de anhídrido carbónico— se escapaba entre los labios tras haber provisto de oxígeno a la hemoglobina de la sangre en las celdas del pulmón para la respiración interna.
»[…] La enfermedad era la forma impúdica de la vida. ¿Y la vida? ¿No era quizá también una enfermedad infecciosa de la materia, al igual que lo que se denominaba generación espontánea de la materia podía no ser más que enfermedad, la proliferación de lo inmaterial? El primer paso hacia el mal, la voluptuosidad y la muerte había partido, sin duda, del punto en el que, provocada por el cosquilleo de una infiltración desconocida, se había producido esa primera concentración del espíritu, ese crecimiento patológico y desmesurado de un tejido que, en parte por placer, en parte como medida de defensa, había constituido el primer estadio de lo sustancial, la transición de lo inmaterial a lo material. Eso era el pecado original. La segunda generación espontánea, el paso de lo inorgánico a lo orgánico, ya no había sido más que una peligrosa gradación del cuerpo a la conciencia; lo mismo que la enfermedad del organismo era una exgareración enloquecida y una acentuación desmesurada de su naturaleza física. La vida no era más que una progresión por el camino lleno de aventuras del espíritu que había perdido el pudor, un reflejo del calor que causaba la vergüenza en la materia despierta a la sensualidad y que se había prestado a acoger al desencadenante de todo aquel fenómeno…
» […] Veía la imagen de la vida, sus miembros florecientes, la belleza manifestada en la carne. Esa belleza había retirado las manos de la nuca, había abierto los brazos y, en el interior —sobre todo bajo la delicada piel de la articulación del codo—, se transparentaban las venas azuladas, las dos ramas de las grandes venas y esos brazos eran de una dulzura inexpresable. Ella se inclinó hacia él, sobre él; Hans Castorp sintió su olor orgánico, sintió el latido de su corazón. La ardiente sensación de un abrazo rodeó su cuello y, mientras se derretía de placer y de terror, posó sus manos sobre la parte superior de aquellos brazos, allí donde la piel se tersa sobre el tríceps y es de una frescura exquisita, y sintió sobre sus labios la succión húmeda de un beso.»
Thomas Mann. La montaña mágica. 3ª reimp., trad. de Isabel García Adánez, Edhasa, Barcelona, 2006. Capítulo V, subcapítulo «Investigaciones», págs. 399-401, 413-414.
.