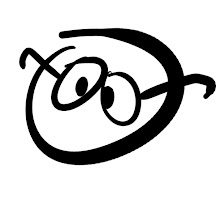[El siguiente texto mío apareció publicado origimalmente en LMI Magazine, la revista del Laboratorio Mexicano de Improvisación: http://www.labimpro.com/uncategorized/breve-atisbo-a-la-idea-del-tiempo-en-un-arte-del-espacio/ .]
Parémonos por un momento frente a uno de
esos grandes libros ilustrados con fotos de las pinturas del
Renacimiento italiano. Es casi seguro que encontraremos entre esas
páginas varias reproducciones de grandes ciclos de murales al fresco.
Pongamos por caso el celebérrimo techo de la Capilla Sixtina, por Miguel
Ángel Buonarroti.
Veamos ahora una de las fotos con
detalles de esos frescos. ¿Cuánto tiempo pudo tardarse el artista en
pintar cada una de las figuras humanas? Si pensamos que todo ese techo
contiene 343 figuras humanas, y que está documentado que realizar todo
el ciclo le tomó cuatro años al artista, tenemos, después de hacer una
sencilla operación aritmética, que en promedio hizo 85.7 figuras al año,
poco más de siete al mes, cerca de una y media a la semana, casi ¼ de
figura al día.
Semejante contabilidad, en un caso como
éste, parece ociosa; acaso lo sea. Pero es una muestra de dos fenómenos
que se daban al comienzo de la modernidad de las artes visuales —que es
el momento del cual estamos ocupándonos, los comienzos del siglo XVI—:
- a) Los pintores, escultores, orfebres y arquitectos dedicaban sus
fatigas a ocultar el minucioso proceso que los llevaba a terminar su
obra. Las superficies lustrosas de una escultura en bronce, y los
difuminados perfectos en una pintura al fresco, si bien tomaban un
tiempo considerablemente largo en ser acabados, no daban en su resultado
final ninguna pista sobre las técnicas ni los procedimientos que
siguiera el artista. Tales obras semejaban estar caídas del cielo sin
etapas intermedias, o haber nacido directamente de la mente de su creador (como se dice que la diosa griega Atenea nació brotando, ya adulta y hasta con armadura, de la frente de Zeus).
- b) Como consecuencia de lo anterior, el
factor del tiempo daba la apariencia de no formar parte de la
elaboración de las obras. Éstas, tan perfectas, terminadas, redondas y
cerradas, bien podían haber tomado algunos meses o quizá varios años en
su fabricación, sin que aquellos quienes las vemos tengamos una pista
clara acerca de que ocurrió atrás del aspecto definitivo que
contemplamos.
Adelantémonos ahora unos 150 años.
Estamos ahora a mediados del siglo XVII. Podemos ahora hojear en nuestro
libro unas reproducciones de cuadros de Rembrandt y Velázquez. Las
cosas han cambiado, y mucho.
Especialmente en las obras de madurez de
esos dos artistas, es evidente que en las superficies de los lienzos ya
no existe un afán por ocultar las pinceladas, sino, muy al contrario,
por hacerlas evidentes. Si un siglo y medio antes las imágenes no nos
comunicaban nada acerca de su elaboración física, ahora lo proclaman de
una manera abierta y explícita. Detrás de la pintura resultante existe
una elaboración manual cuyos pasos podemos ahora ver sin ambages. El
pintor, como individuo real y concreto, existente —como tú y yo— en el
tiempo, afirma su propia presencia a través de las huellas que va
dejando durante la fabricación de sus obras. Sus creaciones no parecen
surgidas mágicamente ya terminadas con perfección beatífica de un
impersonal reino platónico; antes bien, son las imperfecciones de su
superficie las que dan testimonio del individuo particular que se
esforzó en manufacturarlas.
Sobre las pinturas de Velázquez afirma
Ortega y Gasset: «A sus contemporáneos les parecía que no estaban
“acabadas” de pintar, y a ello se debe que Velázquez no fuese en su
tiempo popular. Había hecho el descubrimiento más impopular: que la
realidad se diferencia del mito en que no está nunca acabada.»[1]
Si nos adelantamos 200 y 300 años más,
atestiguaremos el triunfo o definitivo de esta idea. El arte moderno, en
sus innumerables vertientes, difícilmente busca otra cosa que ser un
testimonio de fenómenos transitorios, dinámicos e inacabados. Incluso
las tendencias modernas que han buscado manifestar verdades que
califican como «intemporales», «universales» o «eternas» (especialmente
aquellas tendencias ligadas a ideas religiosas o espiritualistas, v. gr.
la teosofía de Piet Mondrian, por poner un solo caso), nunca han podido
desligarse de la moderna preocupación por la historia ni de esa
aparente obsesión de la modernidad, y la post- o tardomodernidad, por
estar alerta en todo momento ante el tiempo más efímero: el presente.
¿Dónde queda la improvisación dentro de este panorama?
En las artes visuales es muy difícil
abordar el tema de la improvisación como tal, al menos de la manera
natural en que sí se puede hablar de improvisación en teatro, música o
danza. Tuvimos que esperar al siglo XX, y de manera particular a la
segunda mitad de ese siglo, para poder atestiguar el nacimiento de muy
variadas tendencias del arte visual que se han ocupado de trabajar con
el tiempo real de la acción del artista.
Es del todo imposible abordar esa enorme
variedad de artistas, obras e ideas en el poco espacio disponible aquí.
Sin embargo, puedo mencionar casi al desgaire unos casos que me parecen
emblemáticos en una investigación de cómo puede improvisarse en las
artes visuales.
No creo exagerar si señalo como
fundamental el papel de John Cage (1912-1992) a la hora de involucrar el
transcurso del tiempo real en la naturaleza de una obra. Y no sólo en
la música, en la cual el transcurso del tiempo es obvio prácticamente
siempre. Fue sobre todo la borradura de las fronteras entre disciplinas
artísticas la que permitió que pudiera pensarse en los happenings como
manifestaciones de algo más que no fuera teatro, ni música, ni pintura
ni otra cosa que un suceso determinado en un tiempo y un espacio, nada
más. Dentro de los happenings se lleva a cabo un proceso de
indeterminación que requiere una vigilancia muy aguda por parte de los
participantes; pienso que el término «improvisar» es adecuado aquí.
Otro
caso, más tradicional, en el cual el transcurso del tiempo real es
básico, es el de la caligrafía oriental. Un calígrafo japonés no hace
igual un mismo ideograma cada vez que lo escribe. (Si bien es cierto que
nadie nunca hace igual un mismo signo, en este tipo de caligrafía la
diferencia se vuelve crítica y fundamental para apreciar este arte.) Es
la unión entre el artista y el papel en un instante dado, y con una
dinámica e intensidad completamente particular, la que le da al
resultado una fluidez que sería imposible alcanzar si el ideograma
pudiera ser retocado y enmendado. El signo es producto de un solo
instante, y todo en él se refiere a su elaboración en el tiempo. El
mismo instrumento tradicional de este tipo de caligrafía, el pincel
empapado en tinta negra, hace imposible que no se note la velocidad y la
presión de la mano y del brazo. Esta experiencia existe desde hace
muchos siglos, pero en Occidente ha sido valorada desde hace
relativamente poco, gracias al fenómeno, que arriba está descrito,
acerca de la preocupación moderna por el tiempo.
Baste con estos dos ejemplos para
ilustrar otras tantas maneras en que la creación visual puede
relacionarse con el tiempo real de su producción física.
En subsiguientes ensayos seguiré acercándome al terreno de la improvisación en las artes visuales.
[1] «Introducción a Velázquez.—1943» en La deshumanización del arte e ideas sobre la novela; Velázquez; Goya, Porrúa, México, 1986, pág. 85.