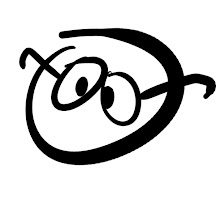(Texto publicado inicialmente en noviembre de 2015 en la revista digital del Laboratorio Mexicano de Improvisación, codirigido por José Carlos Ibáñez, Diana Sánchez Rodríguez y yo.)
Comenzar por precisar el sentido de las palabras que
ocupamos, sobre las cuales nos encaramamos como en vehículos más o menos
eficaces, es cosa oportuna a la hora de abrir una discusión.
Para el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia ídem (DRAE; en línea, consultado en octubre de 2015),
“incertidumbre” significa “Falta de certidumbre”; y este último término resulta
sinónimo de “certeza”. La certeza es tanto “Conocimiento seguro y claro de
algo” como “Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar”.
Aun cuando no nos asiremos al DRAE como un cristiano a la
Biblia —no somos almas pródigas de regreso a ningún redil de certidumbre
académico-hispanista—, destaquemos, sin embargo, que es sintomático que la
definición no se refiera a las circunstancias objetivas, externas a la persona.
Es decir, la incertidumbre —siempre siguiendo nuestra provisional definición
fetiche— no es la carencia de estabilidad de las circunstancias dentro
de la cuales uno vive, sino en cómo las vive uno mismo consigo. Se
refiere a la experiencia subjetiva y no atañe en sí el entorno del sujeto. Lo
cual, huelga aclararlo, no deja de emitir ecos en aquello que circunda al dicho
sujeto.
Cuando cualquiera de nosotros dice que “Fulano está viviendo
una etapa de incertidumbre en su vida” suele referirse a la inestabilidad e
imprevisibilidad en su empleo, en su dinero, su carrera, sus relaciones
personales… siempre con un dejo de lamentación. Para sentirnos bien necesitamos
al menos una certidumbre. Poca o mucha, dependiendo de cada persona. Pero vivir
permanentemente flotando en el aire y sin andamiajes para nuestra conducta es
deplorable. Esa certidumbre, tal como implica la definición que hemos adoptado,
es interna.
En la profesión artística ¿hasta qué punto se puede hablar
de (in)certidumbre? ¿En qué grado?
Aquí permítaseme retomar una noción esbozada por el escritor
Félix de Azúa. Éste define dos tipos de artista (aunque Azúa lo centra sobre
todo en los poetas), que pueden resumirse a grandes rasgos así:
a) El modelo clásico de poeta (MCP), quien “era un hombre
culto que leía en latín y griego, sabía de memoria libros enteros, y era
moderadamente rico”; y que sentía aprecio “por la tarea, por el trabajo, por el
esfuerzo, el sacrificio y el oficio”. Era, pues, un simpatizante de los valores
de la certidumbre. Azúa menciona a Góngora y Machado. A mí se me ocurren ahora
los pintores neoclásicos como Ingres, por mencionar a alguien más.
b) El modelo vanguardista de poeta (MVP), el cual “puede ser
un perfecto analfabeto y muy pobre”, suele tener “una capacidad de
autodestrucción acentuada” y deplora con frenesí las virtudes de la disciplina
y la estabilidad: verbigracia, los literatos Rimbaud, Artaud, Kerouac,
Bukowski, un pintor como Basquiat y un cada día más inflado etcétera.
Como todas las categorizaciones, ésta es un modelo de la
realidad, no es necesariamente la realidad misma. Pero es una herramienta útil
para pensar sobre nuestro tema.
Recordemos, teniendo en cuenta lo anterior, en la última vez
que hayamos entrado a un museo donde hubiera expuesta alguna obra —alguna
“cosa” en general— que tuviera que ver con el arte contemporáneo o incluso el
arte moderno: vale decir, que perteneciera al siglo XX o al XXI.
Más allá de que el artista que haya elaborado esa cosa
haya profesado su simpatía personal por el modelo clásico o por el
vanguardista, es claro que su obra se inscribe dentro de un mundo en el cual es
cada día más difícil interpretar lo que quiso decir —por sencilla que haya
podido ser su intención individual.
Confrontados con tal fenómeno, con esa “cosa” —obra,
producto—, ésta nos increpa. Estamos obligados a entablar un diálogo con ella.
Las respuestas en semejante conversación no están dadas. No existe un código
que a priori estabilice el discurso.
Antes, por ejemplo en el siglo XVI, existían códigos” para
“leer” ciertas imágenes. Eran una especie de diccionarios de imágenes, como los
libros de iconología (definida ésta como “Representación de las virtudes,
vicios u otras cosas morales o naturales, con la figura o apariencia de
personas” [DRAE]). Destaca la famosa Iconologia (Roma, 1593) de Cesare
Ripa, que fue referencia para innumerables pintores de obra alegórica basada en
el tesoro enorme de la mitología grecolatina y la tradición cristiana.
Sin embargo, con el avance de la modernidad esos códigos
cayeron en un estante cada vez más polvoso de las bibliotecas. En el umbral del
siglo XX el universo del artista “clásico” ya estaba muerto. A este mundo ya no
pertenece el modelo clásico. Podemos afirmar que el “clasicismo” —en la
acepción de Azúa— no ha quedado en pie. Hoy ya nada sobrevive de él, salvo una
lúgubre nostalgia por lo perdido irremediablemente.
Poco a poco emergió otro mito: el del artista que sigue el
arquetipo de nuestro MVP: un individuo que desestabiliza todos los valores, un
romántico infiltrado dentro de las instituciones más respetables y
tradicionales. Este artista moderno destruye, cuestiona; a veces y sin ambages
dinamita estructuras enteras. En numerosas ocasiones se trata de la fascinación
pueril por ver caer la pedacería de la antigüedad venerable, como lo
aventuraron los dadaístas, los futuristas y algunos otros. Y cómo no disfrutar
la ebriedad de descubrir mundos nuevos para el arte.
(No perdamos de vista, empero, que éste también es un modelo
de la realidad y que eso no quiere decir que una mayoría de artistas asuman esa
identidad en los hechos. Como mito, el artista romántico también ha ido siendo
desmontado, en tiempos tardo- y posmodernos, en su heroicidad, su pretendida
omnipotencia cuasi nietzscheana.)
Dentro de esa incertidumbre propia del papel del artista,
permítaseme introducir ahora una perspectiva más: la de la estructura misma de
la obra. Para describir cómo el arte contemporáneo abre procesos pero no necesariamente
los cierra, nos es especialmente útil Obra abierta de Umberto Eco.
Partamos de que la estructura
de las obras de artes está hecha de, entre otras cosas, signos. Estos signos
están organizados por el artista y son asimilados por un receptor. Podemos,
asimismo, ubicar dos extremos en que los signos se organizan entre sí. Según la
teoría de la información, los signos pueden convertirse en significado o
quedar meramente como pura información cruda.
Si se constituyen como
significado, los signos obedecerán un orden bastante o totalmente previsible;
es decir: serán mayormente redundantes y no introducirán variables notorias en
la estructura dada. Seguirán las convenciones establecidas por las condiciones
históricas, sociales y culturales que anteceden a cada obra en particular. Hay
modos de hacer obras que dan pie a cada obra individual. Pueden responder
a un género —bodegón, sonata, cuento...— o a un estilo —realista, neoclásico,
expresionista…—.
En el otro extremo, la masa
de información no se organizará de una manera reconocible por el receptor:
quedará en un estado de ruido caótico. El código de lectura no será redundante
en absoluto, o no producirá reiteraciones de la estructura. Así, la comprensión
quedará minimizada. A veces, simplemente anulada.
Poquísimas de las obras
existentes pertenecen puramente uno de los dos polos; antes bien, casi todas en
medio de ambos extremos en una medida u otra.
En una obra definida como abierta
el horizonte de posibles interpretaciones es amplio, dado que propone una
cantidad muy alta de información. En una obra abierta el significado que sigue
una sistematización está presente en una baja proporción. Esto conduce a una
considerable abundancia de posibles significados que el receptor puede asignar
al producto.
La ruptura de las
expectativas es entonces patente: el resultado se vuelve inesperado. La forma
adopta las ambigüedades. En ocasiones la finalidad del creador tampoco es
clara, y ello es deliberado. Todo lo cual abona a enriquecer la “pura”
contemplación estética (si es que hubiera tal pureza) y a estimular la
actividad e iniciativa del espectador.
Si bien es cierto que en el
arte el significado no es unívoco (es decir que no tiene una interpretación
única y excluyente) sino multívoco (detonador de interpretaciones múltiples),
esta naturaleza se exacerba de manera deliberada en la obra abierta. Hay una
intencional indeterminación. Las interpretaciones quedan escasamente
confirmadas y la obviedad muere.
Sobre todo desde las
posvanguardias que aparecieron tras la Segunda Guerra Mundial, se ha cultivado
ampliamente la obra abierta. Se extendió ésta en numerosas disciplinas
existentes y en otras emergentes como el happening, el performance, el arte
objeto, las acciones, las intervenciones, etc.
Ahora bien, como dice Eco, no toda la información que ofrece
un artista en una obra contemporánea es información nueva. Si lo fuera, no
habría manera de relacionarse con ella. Siempre debe haber cierta cantidad de
información reiterativa, alusiones a lo ya conocido.
Es decir, el arte contemporáneo, por muy cuestionador que
pueda ser en sus mejores momentos, no es puro caos: siempre hay una
certidumbre, algo a lo cual aferrarse y referirse.
(Valga anotar que toda obra que tenga importancia más allá
de su propia época es siempre abierta, en el sentido de no detener sus posibles
interpretaciones en un horizonte fijo.)
Tener, sí, una certidumbre es necesario entonces. Pero no
nada más ésa que estabiliza la obra. Ante la indeterminación del mundo, de la
cultura, de los códigos, de los lenguajes, de los diálogos, puede el artista
entonces recurrir a la certidumbre interna. Abandonarse a la confianza
en sus propias capacidades y en que el proceso de creación de la obra será
fructífero per se. Tener el convencimiento de que abrirse a lo
inesperado, al accidente afortunado, dentro de un proceso es una manera de
enriquecerse, como lo muestran los casos de serendipia: esas ocasiones en que
hallamos por sorpresa algo que originalmente no estábamos buscando. Olvidar
también el miedo al fracaso y asumir los riesgos posibles de toda creación. Si
el artista se dedica a una reinvención cotidiana no deja espacio a la
frustración.
Y es también el espectador, por su parte, quien puede fiarse
de la sensibilidad que indefectiblemente posee, y quien de seguro será crucial
para abrir las interpretaciones a posibilidades antes no conocidas.
Abrámonos a todo lo que el arte nos ofrezca según se nos
vaya presentando libremente. En el arte, como en el cerdo, todo sirve.
BIBLIOGRAFÍA
Félix de Azúa. “Rimbaud”, en: Diccionario de las Artes,
Anagrama, Barcelona, 2002.
Umberto Eco. Obra abierta, Ariel, Barcelona, 1990.